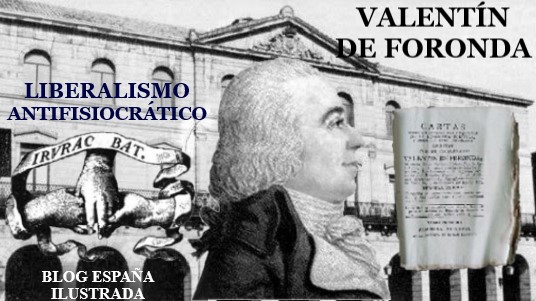Santa Teresa de Jesús fue la mística más importante de jamás haya existido. Está considerada como una de las primeras mujeres con un pensamiento feminista. Los votos de pobreza y de castidad lo pudo superar, pero el de obediencia jamás. Armada de valor, luchó en un mundo estancado por las creencias más obsoletas para extender su fe y luchar contra los prejuicios de una época a la que se adelantó.
Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Goterrendura, Ávila, en 1515. Provenía de una familia de judíos conversos por parte paterna, dedicada al comercio, formada por once hermanos de los cuales tres eran mujeres, incluida Teresa, y ocho varones. Cuando contaba con solo 13 años de edad, falleció su madre Beatriz de Ahumada. Desde entonces, pasó a convivir con su tío y primos, refugiándose en la lectura, un hábito que se convirtió en obsesión para toda su vida. La lectura de libros se convirtió en el eje central de la vida de Teresa hasta el punto que lo empleó como metáfora para describir su experiencia íntima de Dios.
A los 17 años, ingresó en el monasterio de Santa María de Gracia de Ávila por orden de su padre, iniciando una vida monacal que duró poco tiempo. Una dolencia súbita la hizo retornar a casa de su tío, quien le procuraba lecturas piadosas de Francisco de Osuna, San Gregorio, San Agustín, San Jerónimo, o Fray Pedro de Alcántara.
Debido a estas lecturas religiosas y dolencias físicas, fue adquiriendo unos sentimientos más existenciales y unas ideas sobre la salvación eterna. Fue tomando conciencia de "la vanidad del mundo, y cómo acababa en breve, y a temer, si me hubiera muerto, cómo me iba al infierno".
 |
| CONVENTO DE SAN JOSÉ DE ÁVILA |
A los 21 años decidió entrar en el convento carmelita de la Encarnación de Ávila, aunque con muchas dudas en su ánimo, ya que "aunque no acaba mi voluntad de inclinarse a ser monja, vi que era el mejor y más seguro estado".
"Aquel día, al abandonar mi hogar sentía tan terrible angustia, que llegué a pensar que la agonía y la muerte no podían ser peores de lo que experimentaba yo en aquel momento. El amor de Dios no era suficientemente grande en mí para ahogar el amor que profesaba a mi padre y a mis amigos."
Aun amaba más a su familia que a la divinidad, como ella misma reconocía. Sin embargo, nuevas crisis de salud, acompañadas de trastornos de conciencia, la sumergieron en un estado de desorden, cuajado de desesperación e incertidumbre. Por ello, la búsqueda de sentido a lo que estaba padeciendo resultó un empeño incesante para el que contactó con diferentes religiosos, teólogos y confesores.
Un primer episodio dramático sucedió al iniciar su vida conventual, donde "comenzaron a crecer los desmayos, y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía, y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harto mala salud".
Un primer episodio dramático sucedió al iniciar su vida conventual, donde "comenzaron a crecer los desmayos, y dióme un mal de corazón tan grandísimo que ponía espanto a quien lo veía, y otros muchos males juntos. Y así pasé el primer año con harto mala salud".
Continuó con mala salud en los siguientes años. En el tercero, un grave paroxismo la dejó sin sentido cuatro días. Se le administró la extremaunción, se oficializó el entierro, y durante los credos de su inmediato final, puso superar su adversidad de forma espontánea:
"La lengua hecha pedazos de mordida, la garganta de no haber pasado nada y de la gran flaqueza que me ahogaba, que aún el agua no podía pasar; todo me parecía estar descoyuntado; con grandísimo desatino en la cabeza; toda encogida, hecha un ovillo, sin poderme menear, ni pie, ni nano, ni cabeza, más que si estuviera muerta, si no me meneaban; sólo un dedo me parece me podía menear de la mano derecha."
 |
| EL ÉXTASIS DE SANTA TERESA, POR GIAN LORENZO BERNINI |
Durante cuatro años estuvo paralítica, atendida en la enfermería del convento hasta recuperar la movilidad "cuando comencé a andar a gatas alababa a Dios". Parece muy claro que la enfermedad que la paralizó fue la meningitis, y que es muy probable que también sufriera epilepsia.
En 1554, a los 40 años, Teresa experimentó su vivencia definitiva cuando sintió la plena presencia de Dios ante la figura de un Cristo llagado que estaba depositado temporalmente en el oratorio:
"... en mirándola, toda me turbé de verle tal, porque representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal que habría agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía, arrojome ante él con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle… Paréceme que le dije entonces que no me había de levantar de allí hasta que hiciese lo que le suplicaba. Creo cierto me aprovechó, porque fui mejorando mucho desde entonces."
Desde aquel momento, todas sus dudas acumuladas se convirtieron en certezas, porque había sabido que tenía a Dios de su lado. Sus ambigüedades y desesperanzas se desvanecieron y las siguientes visiones místicas realimentaron su pensamiento religioso. La iluminación espiritual concedió Teresa una claridad de ideas y sentimientos sin precedentes.
Dotada de una profunda espiritualidad y, a la vez, de una férrea voluntad, su vida y su obra constituyen una síntesis armónica entre meditación y acción, entre ensimismamiento y actividad externa. Es por ello que haya dejado un gran testimonio escrito de su reflexión interior a la vez que tuvo una intensa actividad. Fundó su propia orden, las Carmelitas descalzas, luchó por los derechos de las mujeres como nadie lo había hecho antes, y abrió hasta 17 conventos para monjas y frailes por toda la Corona de Castilla: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Segovia, Salamanca, Alba de Tormes, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos.
Era capaz de dar lecciones a los hombres y dejarlos callados. Esto no se toleraba a la mayor parte de las mujeres de su tiempo. Más que rebelde, lo que le pasaba es que no encontraba concordancia entre lo que unos de decían y lo que ella sentía. Durante un tiempo, hizo todo lo que pudo para conciliar ambos polos opuestos y obedecer, hasta que llegó un momento que dijo:
Dotada de una profunda espiritualidad y, a la vez, de una férrea voluntad, su vida y su obra constituyen una síntesis armónica entre meditación y acción, entre ensimismamiento y actividad externa. Es por ello que haya dejado un gran testimonio escrito de su reflexión interior a la vez que tuvo una intensa actividad. Fundó su propia orden, las Carmelitas descalzas, luchó por los derechos de las mujeres como nadie lo había hecho antes, y abrió hasta 17 conventos para monjas y frailes por toda la Corona de Castilla: Ávila, Medina del Campo, Malagón, Valladolid, Toledo, Segovia, Salamanca, Alba de Tormes, Beas de Segura, Sevilla, Caravaca, Villanueva de la Jara, Palencia, Soria, Granada y Burgos.
Era capaz de dar lecciones a los hombres y dejarlos callados. Esto no se toleraba a la mayor parte de las mujeres de su tiempo. Más que rebelde, lo que le pasaba es que no encontraba concordancia entre lo que unos de decían y lo que ella sentía. Durante un tiempo, hizo todo lo que pudo para conciliar ambos polos opuestos y obedecer, hasta que llegó un momento que dijo:
"No, no, no… Lo que a mí me va a hacer feliz, sin duda, no puede ser malo, tiene que venir de Dios, y los que están equivocados son los demás."
En el contexto histórico de su tiempo, su trayectoria vital coincide con la aparición del Protestantismo, corriente reformista del Cristianismo en la que ella observó como una gran amenaza para la fe católica. Su respuesta al desafío de Lutero y Calvino fue la autentificación y reforma de la vida religiosa en España, de la que dejó constancia escrita en el Libro de las Fundaciones.
Teresa era una mujer enérgica que aportó por una renovada religiosidad femenina, equiparable en intensidad y profundidad de espíritu a la masculina. Porque Teresa actuaba sin complejos ante los hombres de Iglesia. En una primera redacción de su gran obra Camino de Perfección escribió: "como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa". En su Libro de la Vida, añadió: "Basta ser mujer para caérseme las alas." Pero ella misma siempre levantaba el vuelo.
Uno de los rasgos del pensamiento teresiano es su sencillez y su manera directa de expresar sus ideas y sentimientos, por ello resultó ser tan influyente y eficaz, calando más hondo que muchas obras universales que utilizan un lenguaje más retórico. Como escribió el filósofo Henri Bergson en su obra Les deux sources de la moral et de la religión, la santa no buscó a Dios por medio del concepto, sino a través del instinto, de sus visiones y éxtasis. Así lo explicó en su Castillo interior que para "subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar muchos, sino en amar mucho, y ainsi llo que más os despertare a amar, eso haced".
Teresa consiguió describir con total sencillez la abstracción de sus visiones de Dios, convirtiendo su palabra en pura magia, aun cuando empleaba la jerga más popular. Así escribió en sus Cartas Moradas:
 |
| CAMINO DE PERFECCIÓN, POR TERESA DE JESÚS |
Teresa era una mujer enérgica que aportó por una renovada religiosidad femenina, equiparable en intensidad y profundidad de espíritu a la masculina. Porque Teresa actuaba sin complejos ante los hombres de Iglesia. En una primera redacción de su gran obra Camino de Perfección escribió: "como son hijos de Adán y, en fin, todos varones, no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa". En su Libro de la Vida, añadió: "Basta ser mujer para caérseme las alas." Pero ella misma siempre levantaba el vuelo.
Uno de los rasgos del pensamiento teresiano es su sencillez y su manera directa de expresar sus ideas y sentimientos, por ello resultó ser tan influyente y eficaz, calando más hondo que muchas obras universales que utilizan un lenguaje más retórico. Como escribió el filósofo Henri Bergson en su obra Les deux sources de la moral et de la religión, la santa no buscó a Dios por medio del concepto, sino a través del instinto, de sus visiones y éxtasis. Así lo explicó en su Castillo interior que para "subir a las moradas que deseamos, no está la cosa en pensar muchos, sino en amar mucho, y ainsi llo que más os despertare a amar, eso haced".
Teresa consiguió describir con total sencillez la abstracción de sus visiones de Dios, convirtiendo su palabra en pura magia, aun cuando empleaba la jerga más popular. Así escribió en sus Cartas Moradas:
"Un sentimiento de la presencia de Dios que en ninguna manera podía dudar que estaba dentro de mí, o yo toda engolfada en él."
 |
| VISIÓN DE SANTA TERESA DEL ESPÍRITU SANTO, POR PETER PAUL RUBENS |
No escribió para deslumbrar a un público ilustre, sino para hacer partícipe a cualquier persona del mundo, de ahí que su discurso sea asequible a cualquiera de sus lectores. Este sentido de la comunicación está en relación a su personalidad, refiriéndose a sí misma con frecuencia pero no para ponerse en escena, sino para demostrar su nula autoestima. Así, en una de sus Moradas escribió: "Humildad es andar en verdad."
La descripción de su éxtasis místico ha inspirado a artistas y pensadores:
"Era tan grande el dolor, que me hacía dar aquellos quejidos, y tan excesiva la suavidad que me pone este grandísimo dolor, que no hay desear que se quite, ni se contenta el alma con menos que Dios. No es dolor corporal sino espiritual, aunque no deja de participar el cuerpo algo, y aun harto."
Sabía que estaba caminando por un terreno peligroso cuando convertía a Dios en su amante, viviéndolo con semejante pasión. Ante la amenaza de la Santa Inquisición, se disculpaba advirtiendo que escribía por recomendación de sus confesores y otros ilustres eclesiásticos, más que por pura vocación. Esta coartada también fue puesta en práctica por otros amigos suyos que la protegen, como fue el caso del también escritor místico fray Luis de León quien redactó la carta-dedicatoria para la primera edición de las obras teresianas que él preparó en 1588:
"Que lo que algunos dice, ser inconveniente, que la santa madre misma escriba sus revelaciones de sí, para lo que toca a ella, y a su humildad, y modestia, no lo es, porque las escribió mandada, y forzada."
Pero tan solo se trataba de una falsa justificación para evitar sospechas, porque la carmelita de Ávila practicó la escritura como quien empuña un puñal. Inmersa en un mundo eclesiástico donde las religiosas tenían prohibido predicar, Teresa encontró en la escritura el medio para expresar sus ideas a todos aquellos que estaban dispuestos a compartir. Escribió mediante carta a reyes y nobles, solicitó mecenazgos y consejos, y compró y vendió bienes para financiar sus fundaciones.
Su destreza en la escritura le recompensó con una abundante obra literaria que desarrolló en las dos últimas décadas de su vida: Libro de la Vida, Camino de Perfección, Meditaciones sobre los Cantares, Las Moradas del Castillo Interior, Exclamaciones, Fundaciones, Visita de Descalzas, constituciones para sus monjas, varias poesías, medio millar de cartas y 66 cuentas de conciencia para sus confesores.
A pesar de actuar con prudencia y ganarse la amistad de nobles y eclesiásticos, la amenaza de la Inquisición siempre estuvo rondando alrededor suya. En el Libro de la Vida expuso esa apurada situación al expresar que "iban a mí con mucho miedo a decirme que andaban los tiempos recios y que podría ser me levantasen algo y fuesen a los inquisidores". Y, tal y como escribió, discurrían tiempos recios en los que, a juicio de la Iglesia, lo diabólico podía confundirse fácilmente con lo divino. Conocía aquellos seductores disfraces que adoptaba el maligno, porque "en estos tiempos habían acaecido grandes ilusiones en mujeres y engaños que las habían hecho el demonio, comencé a temer".
En sus Conceptos de Amor de Dios, Teresa dejó bien claro que era una enamorada de Dios, al cual lo entendía como el amante supremo, no como un Dios justiciero y vengativo, sino más humano y cercano. Creía en un Dios mucho más contemporáneo. Para ella el ideal de divinidad era el de felicidad, de autosatisfacción, y de plenitud.
Finalmente, en 1575, fue interrogada por el Tribunal inquisitorial, ante la denuncia de una monja expulsada de un convento sevillano. Estuvo a punto de ser condenada, librándose de la prisión debido a la escasa validez del testimonio acusador que la definía como "alumbrada". Pero desde entonces, la supervisión de sus escritos y actividades por el Santo Oficio fue muy estrecha. El general de su orden mandó su reclusión en un convento de su elección, pudiendo recuperar su libertad cuando en 1580 el papa Gregorio XIII distribuyó a los carmelitas en provincias separadas.
Dos años después, en 1582, fallecía la carmelita Teresa de Ávila durante su visita a Alba de Tormes por consejo del provincial de su orden. Murió dando gracias a Dios porque moría sufriendo:
Dos años después, en 1582, fallecía la carmelita Teresa de Ávila durante su visita a Alba de Tormes por consejo del provincial de su orden. Murió dando gracias a Dios porque moría sufriendo:
"Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero."En una sociedad con una mentalidad que asociaba el sufrimiento con la santidad, para ella fue un alivio porque sabía que marchaba por el buen camino. Siempre supo que el sufrimiento era el medio para llegar a Dios:
"En la cruz está la vida y el consuelo, y ella sola es el camino para el cielo."
 |
| MONASTERIO DE CARMELITAS DESCALZAS EN ALCALÁ DE HENARES |