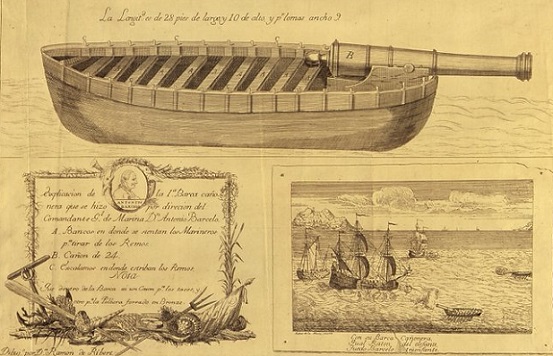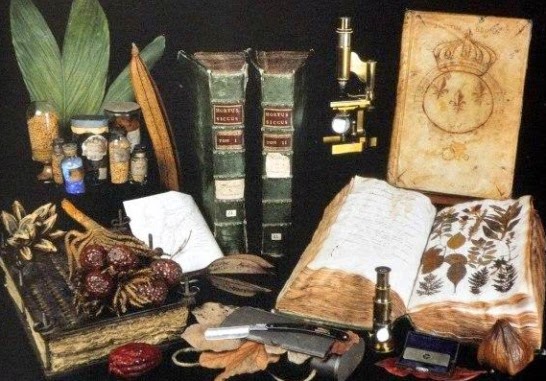El primer gran expedicionario y cartógrafo español de ultramares del siglo XVI fue Juan de la Cosa. Participó en los dos primeros viajes de Colón, más tarde también realizó otros cinco por cuenta propia. Su aportación a la cartografía y geografía universal quedó de manifiesto en el primer mapamundi en el cual se representa América.
 |
| PRIMER MAPAMUNDI POR JUAN DE LA COSA |
Juan de la Cosa nació en Santoña, Cantabria, en 1449. Participó en el descubrimiento de América como patrón de su navío mercante Santa María. De la Cosa no dudó en acompañar a Cristóbal Colón en su primer viaje. Ya era un navegante de sobra preparado para surcar el desconocido mar Océano, pues había navegado durante su juventud por el mar Cantábrico y por los mares de África occidental.
A pesar de que su nave encallase el día de Navidad de 1492 en la isla La Española, De la Cosa fue un hombre de confianza de Colón y por eso también tomó parte en el segundo viaje del marino genovés. Hacia finales del siglo XV su experiencia a bordo de las naos estaba demostrada y era respetada tanto por sus colegas de profesión como por los cortesanos, también estaba acreditada su habilidad en la construcción de mapas que le valieron su confianza para embarcar en tres grandes singladuras oceánicas.
 |
| COSTAS DEL NUEVO MUNDO POR LOS VIAJES MENORES |
Su tercera expedición fue iniciada el 18 de mayo de 1499 desde el puerto de Cádiz con dos carabelas. Su máximo apoyo era una copia de la carta de marear que Colón trazó en su tercer viaje. Junto al cántabro viajaba el capitán Alonso de Hojeda y Américo Vespucio.
Tras hacer escala en Lanzarote y La Gomera, llegó a la costa de Venezuela con la intención de cartografiar lugares desconocidos, pero también con el propósito de revisar zonas exploradas anteriormente. Los pilotos llegaron a creer que se ubicaban en los confines de Asia, pues desde los comienzos de la singladura la tripulación pensó hallarse frente al litoral del sureste asiático, que para ellos se extendía de forma uniforme de norte a sur.
Nada de eso estaba sucediendo, pues en este viaje De la Cosa fue el primer marino que pasó la línea equinoccial en los mares del Nuevo Mundo. Llegó a las bocas del Amazonas, Guayanas, bocas del Orinoco, navegó frente a las islas Margarita y Trinidad y el golfo de las Perlas en dirección a poniente, siguiendo el litoral de Maracapana, Caquetíos, la isla de los Gigantes, el golfo de Venezuela y efectuó el descubrimiento del lago Maracaibo y lo recorrió totalmente, hasta llegar al cabo de la Vela en Colombia, poniendo nombre a Venezuela. Este país lo reconoce en la actualidad como su descubridor y padrino. Puso proa al golfo de México hasta el río Misissippi, que llevaba pronto hacia Santa María, pudieron encontrar La Española. Todo un itinerario que representaría De la Cosa en su mapa del mundo.
Al regresar a España en 1500, De la Cosa realizó su inmemorial aportación a la cartografía y geografía universal cuando presentó ante los reyes Católicos el primer Mapa del Mundo en el que se representan las costas del continente americano, y que hoy se encuentra expuesto en el Museo Naval de Madrid.
 |
| MAPAMUNDI DE JUAN DE LA COSA |
El Mapamundi de Juan de la Cosa marcaba el inicio de la cartografía americana, considerado como una de las joyas de la historia de la cartografía. La gran carta está fechada en junio de 1500, en El Puerto de Santa María de Cádiz.
Es un portulano pintado a color sobre una gran hoja de pergamino junto con dos pieles unidas, formando un rectángulo irregular de 96 cm de ancho y 183 cm., y artísticamente iluminada.
Se muestra el mundo conocido hasta entonces, a finales del siglo XV. Con precisión relativa se dibuja Europa y más defectuosamente Asia, hasta el Ganges. Al oeste de Europa y África aparece el mar Oceanuz y allí una rosa de los vientos con la imagen de la Virgen María y el Niño Jesús, de donde parten líneas o rumbos que parecen una telaraña. Limitando al mar Oceanuz por Occidente, se pintan de verde las tierras continentales recién descubiertas hacia el norte y hacia el sur por Colón, Ojeda, Yáñez Pinzón y Juan y Sebastián Caboto.
 |
| MAPAMUNDI DE JUAN DE LA COSA EN EL MUSEO NAVAL DE MADRID |
Además, muestra a Asia y América separadas por una masa de agua independiente, el océano Pacífico, y a América del norte y América del sur como dos continentes autónomos. América del norte aparece representada como un gran seno marinero, que correspondería al golfo de México, y sobre el "círculo cangro" se ven la isla de Cuba y muchas isletas alrededor, las Antillas están representadas con sus nombres, pero faltan las penínsulas de La Florida y Yucatán. El litoral de América del sur está representado desde el cabo de la Vela al de San Agustín y una parte del Brasil actual.
El contorno de África está dibujado de acuerdo con los últimos descubrimientos portugueses, mientras que el de Asia es muy impreciso. Las costas de Europa y particularmente del Mediterráneo están trazadas conforme a los más avanzados portulanos mallorquines e italianos de la época. Toda la carta ha sido ampliamente decorada con rosas de los vientos, banderas, naos, carabelas, ciudades y reyes africanos, personajes bíblicos y figuras míticas. La planimetría comprende cursos de agua, puertos y núcleos de población con representación convencional.
El mapa fue hecho de manera vertical, es decir que el Occidente corresponde a la parte superior del mapa y el Oriente a la parte inferior, el norte se sitúa a la derecha y el sur a la izquierda. En la parte superior aparece una efigie de San Cristóbal, aunque puede ser un retrato del mismo Colón, situado a poniente de las Antillas y aparece una inscripción que dice: "Juan de la Cosa la fizo en el Puerto de S. Mª en año de 1500".
 |
| MAPAMUNDI DE JUAN DE LA COSA |
Esta carta fue depositada por el Consejo de Indias en la Casa de la Contratación de Sevilla, de cuyas dependencias desapareció en circunstancias nunca aclaradas. En 1832, el barón de Walckenaer, ministro plenipotenciario de Holanda en París, la adquirió en una almoneda de esta capital. Al morir el barón en 1853, el Estado español la adquirió en una subasta por 4.321 francos gracias al interés de Ramón de la Sagra no sin ser objeto de una fuerte disputa entre diferentes interesados extranjeros y particularmente por la Biblioteca imperial española representada por M. Jomard. Finalmente fue depositada en el Museo Naval de Madrid por Real Orden de 14 de septiembre de 1853.
Entre finales de septiembre y mediados de octubre de 1501, el piloto santoñés efectuó desde el puerto de Cádiz su cuarto viaje al mando de dos carabelas. Junto a él viajaba Rodrigo de Bastidas. Pasaron por la Canarias, como marcaba la rutina del cabotaje en la Carrera de Indias, este viaje se coordinó con la cuarta expedición de Cristóbal Colón. Lejos de saltarse el Tratado de Tordesillas acordado entre españoles y portugueses en 1494, De la Cosa buscó un acceso al océano Índico.
Regresó al litoral venezolano, ya conocido en su anterior viaje, concretamente a la isla Verde, entre el sur de Guadalupe y Tierra Firme. Su exploración comenzó desde cabo de la Vela, recorrió la costa venezolana en dirección poniente, reconociendo una serie de accidentes geográficos desde la bahía de Santa Marta hasta la bahía del Retrete, pasando por la desembocadura del río Magdalena y el puerto de Galera de Zamba. Durante su curso pusieron nombre al puerto de Cartagena y las islas contiguas. Siguió por el golfo de Urabá, el puerto de Cispatá y el río Sinú, pero como consecuencia las carabelas sufrieron los efectos corrosivos de una plaga de moluscos anclada en los cascos de madera sumergida. Las naves tocaron fondo a pocas millas de la isla La Española, pero sobrevivieron tanto De la Cosa como su tripulación y consiguieron llegar a la isla. Allí se encontró con Colón en junio de 1502.
 |
| MAPAMUNDI DE JUAN DE LA COSA |
Cuando retornó a España en septiembre de 1503, el cosmógrafo cántabro presentó a la reina Isabel la Católica la primera carta marítima de las Indias fechada en 1500 y otros dos mapas hidrográficos más, que eran dos evoluciones con respecto al primero. La reina, por cédula real del 3 de Abril de 1503, le nombró alguacil mayor de Urabá y autorizó a navegar como capitán de tres navíos hacia el golfo de Urabá y provincia de las Perlas.
Esta vez estuvo al frente de las empresas geográficas de la Casa de Contratación de Sevilla, primera institución científica europea fundada por los reyes Católicos en el mismo año. Por lo tanto, se convirtió en el primer cartógrafo o maestro de hacer cartas de navegar de la Casa sevillana, sucedido en este arte por Américo Vespucio.
 |
| MONUMENTO A JUAN DE LA COSA EN SANTOÑA |
En el quinto viaje de 1504, fue con cuatro barcos, como capitán general de la expedición. Descubrió nuevas tierras y recorrió las islas de las Perlas, golfo de Uraba, Trinidad, Margarita, golfo de Cumaná, Cartagena y el Darién. Regresó el año 1506.
En el sexto viaje de 1507, con Bastidas, recorrió las costas e interior de Panamá volviendo en 1508. En el transcurso de estos últimos viajes, progresivamente fue abandonando sus funciones de cartógrafo y marinero para buscar oro.
En su séptimo y último viaje de 1509, iniciado el 10 de noviembre de 1509, De la Cosa ocupó el cargo de primer piloto de Ojeda y segundo comandante en una nueva travesía hacia La Española, la gran obsesión del marino santoñés. Embarcados en dos buques y dos bergantines, les acompañaba un joven Francisco Pizarro y 300 hombres.
Esta vez el puerto de salida estaba en Santo Domingo. Llegaron al litoral colombiano y a comienzos de 1510 tomaron tierra en el puerto de Cartagena. Tras el desembarco y a penas adentrarse en la selva, en Turbaco, una tribu de indígenas atacó a los expedicionarios que corrieron en retirada. Mala suerte para Juan de la Cosa, que murió alcanzado por una de las flechas envenenadas que usaron los indios durante su ataque.
 |
| MONUMENTOS A JUAN DE LA COSA EN SANTOÑA |
Compañero de aquel fatal desenlace fue el cosmógrafo Martín Fernández de Enciso quien compuso la Suma de geografía que trata de todas las partes y provincias del mundo: en especial de las Indias; un obra sumamente curiosa e impresa en Sevilla en 1519.
Años más tarde a la publicación del primer mapamundi de Juan de la Cosa, en 1507 aparecía el planisferio Universalis Cosmographia del alemán Martin Waldseemüller. Fue el primer mapa en denominar América con este nombre. El autor lo nombró así por Américo Vespucio, navegante italiano que consideró a las tierras descubiertas como un nuevo continente.
 |
| MONUMENTOS A JUAN DE LA COSA EN SANTOÑA |