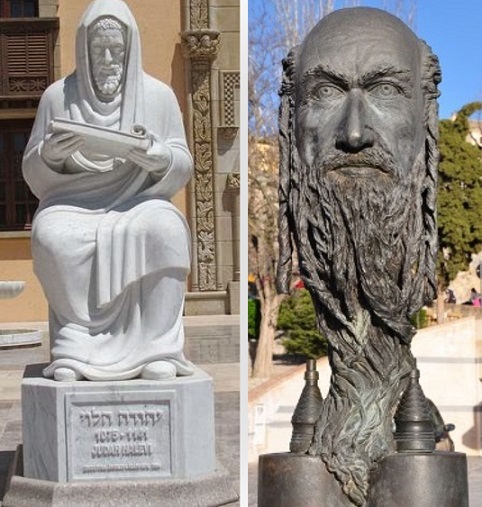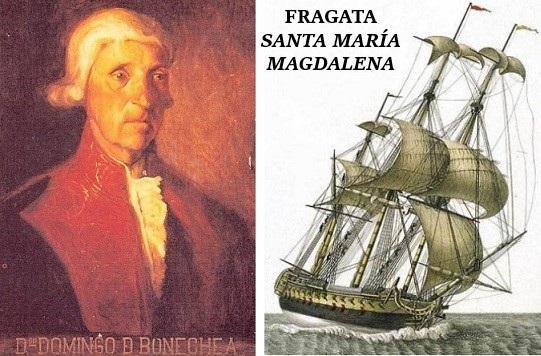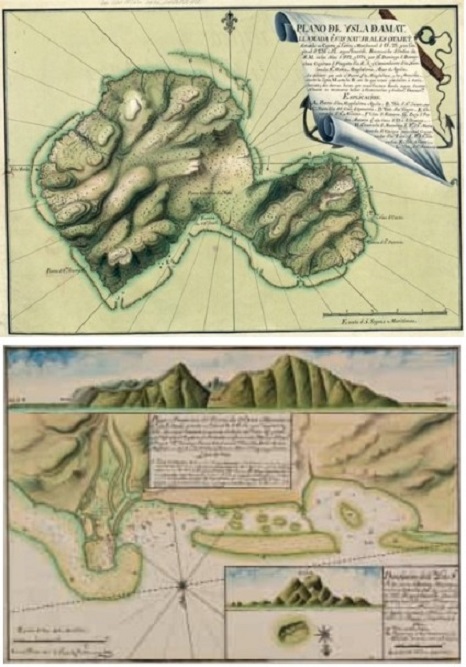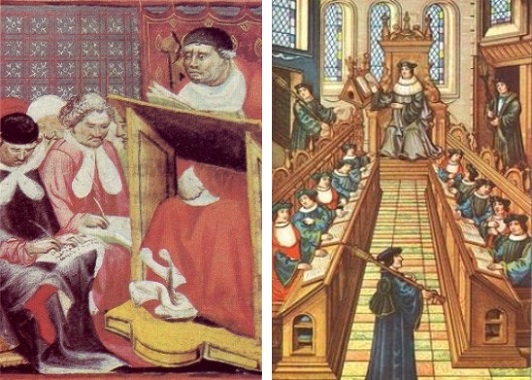Una de las principales figuras de la Espiritualidad española del Siglo de Oro, especializado en el Ascetismo. Su pensamiento místico quedó resumido en el Tratado sobre el amor de Dios.
Juan de Ávila nació en 1500, en Almodóvar del Campo (Ciudad Real). En 1514, comenzó sus estudios en Derecho en la Universidad de Salamanca, hasta 1520, año en que continuó con Artes y Teología en la de Alcalá de Henares hasta 1526. Se había formado en un ambiente humanista y erasmista, teniendo como profesor a Domingo de Soto, y como amigos a Pedro Guerrero, futuro arzobispo de Granada, a Francisco de Osuna y, tal vez, a San Ignacio de Loyola.
Después de ordenarse sacerdote en 1526, residió dos años en Sevilla, con pretensiones de marchar, junto al nuevo obispo del virreinato de la Nueva España, Julián Garcés, a las Indias para tomar parte en las misiones evangelizadoras.
El arzobispo Alonso Manrique de aquella ciudad le retuvo para ayudarle como predicador, una tarea que se convertiría en el eje central de su vida y su obra, hasta el punto de recibir el apodo de "Apóstol de Andalucía".
En 1532 fue denunciado a la inquisición sevillana y encarcelado durante un año en el Castillo de San Jorge, en Triana, como presunto adicto a la doctrina luterana. En realidad, fue por haber escrito el comentario al salmo XLIV Audi filia et vide, escrito a petición Sancha Carrillo, hija de los señores de Guadalcázar.
Este libro, de tendencia erasmista, fue un verdadero compendio de ascética, que marcó positivamente la posterior literatura y pensamiento de este género, de manera que no hay en todo el siglo XVI autor de vida espiritual tan consultado como Juan de Ávila. El comentario Audi filia llegó a publicarse en Alcalá de Henares en 1557, bajo el reinado de Felipe II, quien ordenó guardar un ejemplar en la Biblioteca de El Escorial por tenerlo en estima.
Recobrada la libertad, se instaló en Córdoba en 1535, por petición del obispo Álvarez de Toledo, aunque con frecuencia se ausentaría de esta ciudad para predicar en otras villas. Allí logró despertar la vocación religiosa del duque de Gandía y marqués de Lombay, futuro San Francisco de Borja; llegando a ser el padre espiritual de Juan Ciudad Duarte, futuro San Juan de Dios, de Luis de Granada, y de Sancha Carrillo. Predicó en la Sierra de Córdoba, como amigo del obispo Cristóbal de Rojas, también anduvo por el sur de La Mancha y Extremadura. Fundó numerosos seminarios y colegios y organizó la Universidad de Baeza. Y mantuvo correspondencia con Teresa de Ávila y con Ignacio de Loyola, con el que colaboró. Si finalmente no ingresó en la Compañía de Jesús fue por cuestiones de edad y de salud, porque enfermó en 1554, hasta que murió en 1569 en Montilla, donde está enterrado.
De una influencia notable, sus palabras fueron fuente de inspiración para muchos escritores sacerdotales coetáneos y posteriores: Antonio de Molina, Luis de la Palma, Luis de la Puente, Carlos Borromeo, Bartolomé de los Mártires, Diego de Estella, Pierre de Bérulle, Alonso Rodríguez, Francisco de Sales, Alfonso María de Ligorio, Antonio María Claret, entre otros.
Tradujo la Imitación de Cristo de Kempis (1536), y su pensamiento, resumido en su Tratado sobre el amor de Dios, fue reconocido como propio por Ignacio de Loyola.
Fray Luis de Granada redactó la primera biografía del sacerdote manchego en 1588, titulada Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y partes que ha de tener un predicador del evangelio. Fue beatificado por León XIII en 1894, declarado Patrono del clero secular español por Pío XII en 1946, canonizado por Pablo VI en 1970, y proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI en 2012.
Juan de Ávila ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como un escritor ascético. Gran conocedor de la Patrística, fue influenciado sobre todo por San Agustín, que fue el autor a quien más citaba en su obra. Pero también dejó patente la influencia del Idealismo Platónico y Neoplatónico. Su doctrina se caracteriza por la radical subordinación del Yo a la Fe. Para Juan de Ávila, amar verdaderamente a Dios, suponía renunciar a toda exigencia autocéntrica, como escribió en su Epistolario espiritual:
Tradujo la Imitación de Cristo de Kempis (1536), y su pensamiento, resumido en su Tratado sobre el amor de Dios, fue reconocido como propio por Ignacio de Loyola.
Fray Luis de Granada redactó la primera biografía del sacerdote manchego en 1588, titulada Vida del Padre Maestro Juan de Ávila y partes que ha de tener un predicador del evangelio. Fue beatificado por León XIII en 1894, declarado Patrono del clero secular español por Pío XII en 1946, canonizado por Pablo VI en 1970, y proclamado doctor de la Iglesia por Benedicto XVI en 2012.
Juan de Ávila ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como un escritor ascético. Gran conocedor de la Patrística, fue influenciado sobre todo por San Agustín, que fue el autor a quien más citaba en su obra. Pero también dejó patente la influencia del Idealismo Platónico y Neoplatónico. Su doctrina se caracteriza por la radical subordinación del Yo a la Fe. Para Juan de Ávila, amar verdaderamente a Dios, suponía renunciar a toda exigencia autocéntrica, como escribió en su Epistolario espiritual:
"Demos, pues, nuestro todo, por el gran todo, que es Dios."Y en una de sus cartas escribió: "Quien a Cristo ama, a sí se ha de aborrecer"; y en otra:
"Pongámonos en Dios, no hagamos caso de nos, mas de Dios; no nos duelan nuestras pérdidas, mas las de Dios, que son las ánimas que de Él se apartan."
 |
| CATEDRAL DE ÁVILA Y JUAN DE ÁVILA |
El pensamiento místico y ascético de Juan de Ávila fue toda una contradicción en la Europa moderna de su tiempo. El movimiento del Renacimiento, que proclamaba al hombre como centro del universo, chocaba de frente con su sumisión del hombre hacia Dios. No solo anticipaba la posición de los demás místico españoles, sino también la de autores extranjeros como Pascal, Soren Kierkegaard o Karl Barth.
Su estilo oratorio y literario era propio del Renacimiento, utilizando un lenguaje claro, concreto y cercano, pero haciendo uso de refranes y dichos populares, también un vocabulario tosco, característico del castellano de su tiempo, pero alcanza en ocasiones una belleza excepcional.
La obra más representativa de su pensamiento fue el anteriormente citado Epistolario espiritual para todos los estados, publicado en Madrid, en 1578. Se trata de una colección de cartas ascéticas dirigidas a todo tipo de personas humildes y poderosas, religiosas y profanas, pero también a San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, y sobre todo monjas y devotas como Sancha Carrillo.
Escribió unos Memoriales para el Concilio de Trento, para el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero; y unas Advertencias al Concilio de Toledo, para el obispo de Córdoba Cristóbal de Rojas, que habrían de presidir el Concilio de Toledo de 1565 para aplicar los decretos tridentinos. La doctrina de san Juan de Ávila acerca del sacerdocio quedó esquematizada en un Tratado sobre el sacerdocio.
También compuso un libro acerca del Santísimo Sacramento y otro Del conocimiento de sí mismo, y un Contemptus mundo nuevamente romançado (Sevilla, Juan de Cromberger, 1536).
Otras obras suyas son el Comentario a la Carta a los Gálatas (Córdoba, 1537), Doctrina cristiana (Mesina, 1555 y Valencia, 1554), Memorial a Trento (1551 y 1561) y Dos pláticas a sacerdotes (Córdoba, 1595).
Su estilo oratorio y literario era propio del Renacimiento, utilizando un lenguaje claro, concreto y cercano, pero haciendo uso de refranes y dichos populares, también un vocabulario tosco, característico del castellano de su tiempo, pero alcanza en ocasiones una belleza excepcional.
La obra más representativa de su pensamiento fue el anteriormente citado Epistolario espiritual para todos los estados, publicado en Madrid, en 1578. Se trata de una colección de cartas ascéticas dirigidas a todo tipo de personas humildes y poderosas, religiosas y profanas, pero también a San Ignacio de Loyola, San Juan de Dios, y sobre todo monjas y devotas como Sancha Carrillo.
Escribió unos Memoriales para el Concilio de Trento, para el arzobispo de Granada, Pedro Guerrero; y unas Advertencias al Concilio de Toledo, para el obispo de Córdoba Cristóbal de Rojas, que habrían de presidir el Concilio de Toledo de 1565 para aplicar los decretos tridentinos. La doctrina de san Juan de Ávila acerca del sacerdocio quedó esquematizada en un Tratado sobre el sacerdocio.
También compuso un libro acerca del Santísimo Sacramento y otro Del conocimiento de sí mismo, y un Contemptus mundo nuevamente romançado (Sevilla, Juan de Cromberger, 1536).
Otras obras suyas son el Comentario a la Carta a los Gálatas (Córdoba, 1537), Doctrina cristiana (Mesina, 1555 y Valencia, 1554), Memorial a Trento (1551 y 1561) y Dos pláticas a sacerdotes (Córdoba, 1595).
 |
| MURALLA DE ÁVILA Y OBRAS DE JUAN DE ÁVILA |
Aunque Juan de Ávila no alcanzó en Europa el reconocimiento de otros literatos de mística y ascética española como Santa Teresa o Juan de la Cruz, pero sus obras fueron prontamente impresas en Italia, Francia y Alemania.
Según escribió Pierre Pourmat en el tercer volumen de su obra La spiritualité chretienne:
"Juan de Ávila se elevó a los estados místicos más sublimes."Los tratadistas extranjeros elogiaron sobre todo el Epistolario del Beato, siendo uno de ellos E. Allison en sus Studies of the Spanish Mystics:
"Ninguna de las obras de Juan de Ávila, ni por su estilo ni por su contenido, es tan notable como sus Cartas."De manera parecida hizo el alemán Ludwig Pfandl, quien señaló en su Historia de la literatura nacional española en la Edad de Oro, que las Cartas de Juan de Ávila son junto a las de Santa Teresa "los mejores modelos del arte clásico epistolar en España".